El Mirador.-
Aquella tarde se respiraba un aire denso, escaso en oxígeno y abundante en sonidos del exterior que se antojaban carentes de estímulo auditivo o interés alguno. Escuché mi corazón latir aceleradamente mientras desde la cama analizaba el techo al pormenor, como presintiendo una certeza artificial repleta de metáforas, hipérboles y prosopopeyas. Las guitarras bailaban a ritmo de bossa-nova con los cuadros y los gorriones entonaban desde un nido cercano con cadencia repetida y síncrona, a modo de procesión de Semana Santa, sin aparente despertar a la vida. Sorprendía la percepción enrarecida, tan escasa en detalles, tan infrecuente para los sentidos, tan martilleante. Me recordó por un segundo el sonido de las chicharras en las sobremesas estivales, aunque no era verano, y me dió la sensación de estar soñando. La pesadilla se alargó en la dimensión espacio-tiempo jugando con mis miedos para cronificarse en el ángulo superior izquierdo del mirador, y no fui capaz de incorporarme para abrir la ventana y así refrescar el ambiente.
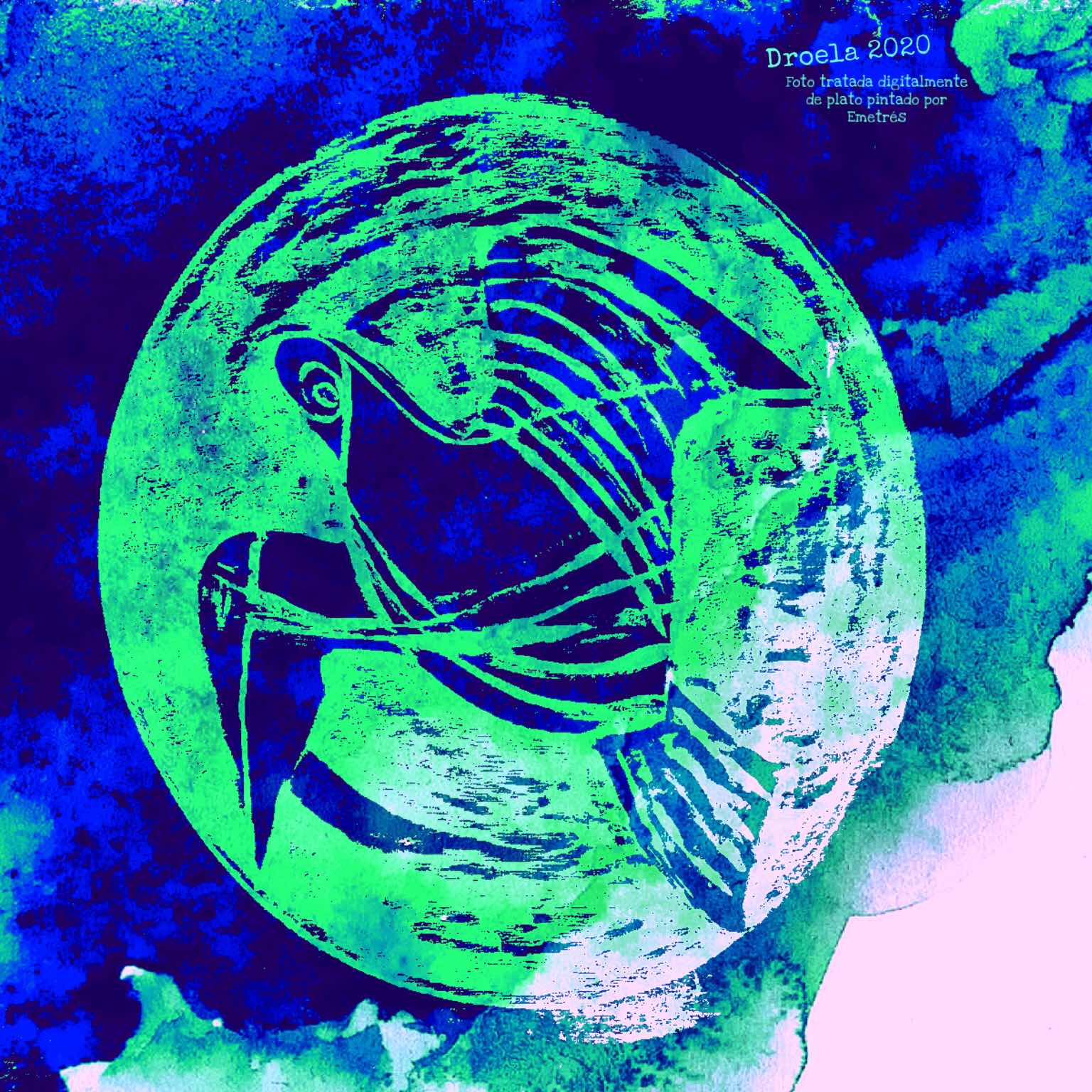
Oí a lo lejos cómo cantaba mi hija mientras tocaba la guitarra con tono vital y timbre armonioso, devolviéndome parcialmente a la auténtica realidad, que resultaba incómoda y dolorosa. Me costó ubicarme. Apenas pude dar dos pasos porque una sensación vertiginosa se apoderó de mis ojos y mis oídos. En medio segundo el suelo se había movido en sentido craneal y la cristalera hacia un lado. En cuclillas apoyé las manos sobre la tarima, asegurándome de que continuaba allí. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Me mordí el labio inferior a propósito buscando una sensación conocida que no aparecía. “Debo encontrarme en el limbo”, pensé. Diez minutos de borrachera inexplicable con autodistorsión arquitectural mientras el dormitorio giraba y hacía tirabuzones. Conseguí incorporarme apoyándome en el marco de la puerta del cuarto de baño, mientras el gato dormitaba a mis pies.
El esperpento duró semanas, meses diría yo, siempre en silencio, hasta que me acostumbré a su juego y fui amortiguándolo poco a poco. Inicialmente no me reconocía, pero con el paso de los días y las noches dejé de sentirme cucaracha, aparqué a Kafka e intenté componer para organizar mi cabeza. El resultado artístico me pareció bueno y se convirtió en un hábito diario, una especie de droga blanda, que tranquilizaba mi ánimo, me mantenía en alerta y me concedía una pequeña parcela de poder: El control de mis impulsos.
A veces pienso en esos momentos y me entra un sudor frío por la espalda. El recuerdo de los minutos alargados artificialmente inquieta demasiado. Ficción o no. El cerebro del ser humano, ese eterno desconocido.
Comentarios
Publicar un comentario
Eres libre de opinar